El realismo social fue el género que los escritores de la generación del 50 decidieron usar para su producción literaria. Buena parte de esta elección es consecuencia directa de las circunstancias de la época. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, no podemos hablar de Sueiro y sus coetáneos sin tener en cuenta el contexto político-social que les rodeaba.
La censura, una sombra siempre al acecho, impedía a los escritores y periodistas expresar libremente sus opiniones acerca de las injusticias sociales y el alineamiento de los individuos que no seguían la doctrina impuesta por el régimen. Sin embargo, en el realismo encontraron una forma de salvar ese callejón sin salida. A través de un lenguaje natural y sencillo y una ficción objetiva consiguieron hacer una literatura comprometida socialmente que pretendía hacer partícipe al lector y generar en él conciencia a la vez que reivindicaban la justicia.
«Bastantes escritores del medio siglo compartieron la idea de que la literatura tenía un valor instrumental y debía desarrollar una función política. La situación histórica del hombre fue preocupación asumida por una mayoría, pero mientras unos defendían el relato de agitación y propaganda, otros se detuvieron en una narrativa objetivista y testimonial que se quedaba en la frontera de la soledad y frustración de las personas. Estos últimos practican, pues, un testimonio de solidaridad con el sufrimiento y una actitud humanitaria».
Santos Sanz Villanueva
Al principio, para los censores, la mayoría de las novelas eran simples historias que no contaban nada interesante (a simple vista, claro). Pero ya en los años sesenta, el realismo social evolucionó a un realismo mucho más crítico en el que la denuncia al régimen y sus esbirros era palpable y visible a ojos de los censores. Obras como La isla, de Goytisolo; Año tras año, de López Salinas o Estos son tus hermanos, de nuestro autor Daniel Sueiro, fueron censuradas y, en consecuencia, publicadas en otros países.

Además de la censura, otro aspecto que influyó en los escritores a la hora de decantarse por este género fue el profundo desconocimiento que tenían, por un lado, de la tradición literaria de su país (muchas de las obras contemporáneas habían sido censuradas), y por otro, de las corrientes vanguardistas que en aquel momento estaban desarrollándose en Europa.
Así pues, el realismo no solo fue para ellos una nueva técnica narrativa, una mera elección estética, sino que fue un arma contra el régimen, una forma de llevar a cabo su misión ética para con el pueblo español.
A pesar de esto, el realismo, como todo en esta vida, pasó de moda. El público lector se hartó y los escritores también. La sociedad española estaba aburrida, ya no le interesaba una literatura que solo se limitase a retratar la realidad de forma mecánica y monótona, muy pobre estéticamente. Los escritores se dieron cuenta de que lo que escribían no llegaba a su público. Y el realismo entró en decadencia.
Daniel Sueiro, en su ponencia Silencio y crisis de la joven novela española, analiza desde el punto de vista de un escritor realista las posibles razones que le llevaron a él y a sus coétaneos a abandonar este género por otros más experimentales.
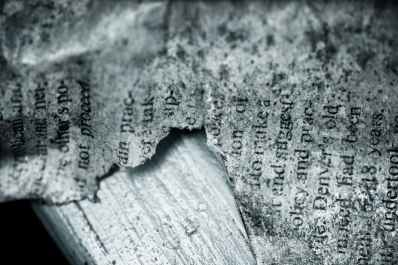
Una de las principales causas para Sueiro fue sin duda la censura, que impedía a los escritores hablar con libertad sobre ciertos temas y publicar sus novelas en España. Muchos autores de la generación del 50 simplemente se cansaron. Algunos dejaron de escribir para dedicarse a otras cosas, otros siguieron escribiendo pero sin mucho éxito.
«Nos hemos puesto a escribir para nuestros compatriotas, los españoles, tratando de contar algo de lo que ocurre entre nosotros, […] utilizando en cierto modo como instrumento o como técnica una forma de realismo simple y franco, sin gran elaboración, sin demasiada complejidad argumental y con un lenguaje que consideramos digno, pero corriente, e incluso popular; […] Mas todo cansa, y creo que nosotros, por lo que se observa, o mejor aún por lo que se deja de observar, nos hemos cansado».
Daniel Sueiro
Además del hartazgo del público por la novela realista, otro aspecto que influyó fue la aparición de un nuevo tipo de novela y de un nuevo grupo de escritores latinoamericanos que empezaban a tener mucho éxito. Sueiro consideraba esa novela «viva, libre, arrolladora, […] escrita en nuestro propio idioma». Para él, García Márquez, Cortázar, Rulfo (por nombrar solo a unos cuantos), estaban «vivos» y escribían «libremente sobre cosas vivas […] sin temor». Esta serie de hechos hicieron que la novela realista española de la segunda mitad del s. xx entrase en declive para dejar paso a técnicas más novedosas y modernas.
«Voy a proponerme como mi primer deber, ante mí mismo y ante los lectores que pueda llegar a tener, ser sencillamente un hombre libre y vivo, un escritor libre y vivo. No se puede soportar ni un día más el aburrimiento, el aburrimiento del país, el aburrimiento de todos nosotros».
Daniel Sueiro
Por Sara Salsón



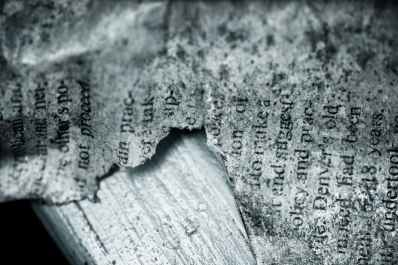

















 Finalmente, a partir del año 1966, con la aplicación de la Ley de Fraga, España empezaba a recuperar la libertad de prensa, aunque no fue una recuperación «total» porque el poder político siempre ha estado presente en el control de la información…
Finalmente, a partir del año 1966, con la aplicación de la Ley de Fraga, España empezaba a recuperar la libertad de prensa, aunque no fue una recuperación «total» porque el poder político siempre ha estado presente en el control de la información…


